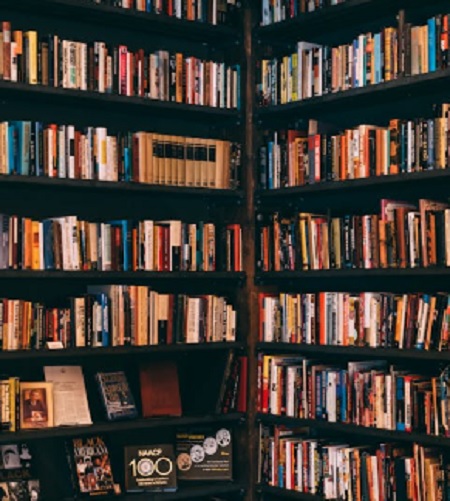- Laberintos en la literatura; la propuesta de Aureliano Castillo León
- Por Norma L. Vázquez Alanís
Clase Turista
Laberinto sin Dios (publicado por Natura y Ficción–Libros, primera edición, México, diciembre 2022) es un libro escrito de tal manera que hace sentir al lector que efectivamente está dentro de un laberinto amurallado, claustrofóbico, angustiante, interminable, monótono, silencioso, y se debe a la talentosa pluma del doctor en Filosofía, escritor y actor Aureliano Castillo León.
Esta novela-ensayo desafía la astucia del lector para que vaya descifrando el enigma que plantea una trama cuyo personaje central es el pensamiento; alguien dentro de una casa vacía inmensa, o así la percibe, camina perseverante por un trayecto sin fin, tedioso, sin sentido, sólo acompañado por el silencio, la penumbra y los altos muros que lo cercan haciendo asfixiante y por momentos irrespirable el ambiente.
El volumen de 95 páginas explora las posibilidades psicológicas, filosóficas y literarias del laberinto, que desde tiempos remotos ha representado lugares o situaciones intrincadas y sin salida; esa extraña idea -un lugar concebido para extraviarse- es la que ha fascinado a 200 generaciones de seres humanos desde que el rey Minos de Creta encargó al artesano y arquitecto Dédalo el suyo en el palacio de Knossos para encerrar al Minotauro.
Desde entonces la historia de los laberintos es la de la propia imaginación humana confrontada con sus límites. Estas formaciones caóticas han dado lugar a todo tipo de ensoñaciones arquitectónicas y literarias.
Y Aureliano Castillo León retoma este concepto del laberinto -utilizado para sus textos también por los escritores Jorge Luis Borges y Octavio Paz, entre otros muchos-, para presentar al lector una vehemente narrativa sobre la lucha constante de la mente contra la mente, el cuerpo contra la mente, el cuerpo contra la muerte, la esperanza contra el desánimo, la luz contra la oscuridad de la conciencia trastornada, la continua búsqueda de alguien, un ser superior, todopoderoso, un mentor, un guía… un Dios.
Utilizando la figura del narrador testigo (un individuo dentro de una historia que observa y cuenta los eventos desde su perspectiva, pero no es el protagonista), el autor hace un recorrido orbicular por una casa deshabitada, a través de un personaje sin nombre que camina sin cesar por algo que parece ser un laberinto en busca de alguien, de pronto, una voz rompe el pesado silencio exterior, porque su mente está en constante diálogo interno, y quizá se trata de ese ser a quien esperaba encontrar, aunque podría tratarse sólo de su imaginación, esa a la que Santa Teresa de Jesús llamaba “la loca de la casa”, que le hace una mala jugada; eso el lector lo decidirá.
Aunque a pesar de ser tan corto parecería un texto tedioso o reiterativo, se trata de un viaje a las profundidades de la mente humana, de una visión introspectiva para encontrar un sentido a la existencia, porque ¿acaso no es la mente un laberinto?
En general, los laberintos en la literatura son metáforas intrincadas que representan la búsqueda, la confusión, la complejidad de la existencia y la condición humana, lo cual está plasmado claramente en el texto de Castillo León, y pueden manifestarse en diversas formas, desde la estructura física de un laberinto hasta la idea de un «laberinto verbal» o un «laberinto metafísico» y el autor de Laberinto sin Dios deja al lector la tarea de descubrir cuál de ellas utilizó.
En su ensayo El laberinto y la Literatura (1998), el doctor en Filosofía y Letras-Filología Hispánica por la Universidad de Navarra, España, Augusto C. Sarrocchi Carreño, asegura que el laberinto como símbolo siempre ha estado en la literatura por cuanto es uno de los elementos del inconsciente colectivo más presentes en el hombre y está relacionado con las interrogantes humanas más trascendentales, pero también está vinculado a la prisión, al encierro, y en este sentido se relaciona con las filosofías que plantean al hombre como ser espiritual recluido en una prisión corpórea; se habla del cuerpo como una casa, una cárcel física que impide el vuelo del espíritu, conceptos que Aureliano Castillo León maneja impecablemente en su novela-ensayo.
El laberinto en la literatura
Si examinamos la representación del laberinto en la literatura, la encontraremos en varios autores; por ejemplo, para el argentino Jorge Luis Borges -un maestro en este tema-, el laberinto es el mundo y el universo, y esto es infinito, por ello el hombre no puede escapar, pues éste es además su prisión esencial, su conciencia y todo su ser, por ello jamás saldrá del encierro. Y observaba que para llegar al centro de un laberinto basta con doblar siempre a la izquierda. Pudiera ser, pero en realidad lo que importa en los laberintos, y lo que los hace tan sugestivos, no es la posibilidad de orientarse, sino la de perderse.
Otro escritor argentino que habla del laberinto urbano y también del infernal es Leopoldo Marechal en su obra Adán Buenosayres, una de las novelas más importantes de la literatura argentina del siglo XX; asimismo, el autor chileno José Donoso describe este dédalo citadino en sus libros Paseo y La misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, en los cuales sus personajes se pierden en la metrópoli como símbolo de la situación espiritual en que están atrapados sin poder salir.
En este sentido, el hombre solitario recluido en un laberinto refleja una temática vinculada a la realidad y a la literatura hispanoamericana heredada por las dictaduras, porque el autócrata siempre resulta atrapado en un laberinto que él mismo o sus circunstancias han creado. Así quedó de manifiesto en las novelas El recurso del método de Alejo Carpentier, El señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Yo, el Supremo de Augusto Roa Bastos y El otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez.
Por su parte, el escritor mexicano y Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, utilizó esta figura como metáfora para plasmar el dilema vital; en su obra, el laberinto representa la condición existencial del ser humano y de la identidad mexicana, caracterizada por la oscilación entre opuestos como la soledad y la comunión, la autenticidad y la falsedad, la vida y la historia.
En la literatura europea, Franz Kafka fue el gran creador de mundos laberínticos donde los personajes se pierden en el caos de una realidad que los sobrepasa, que no entienden y que los aprisiona. El laberinto kafkiano conlleva la angustia existencial, el sentimiento de opresión, de insatisfacción y de desesperanza. También la novela Ulises de James Joyce pone al lector frente a un laberinto contemporáneo, el de la conciencia, el de las divagaciones del pensamiento que en el periplo de la vida el hombre no logra descifrar. Mientras que el escritor alemán Michael Ende, en su obra La historia interminable plantea un laberinto de decisiones del que sólo podrá salir quien sepa bien lo que quiere.
De igual manera el autor portugués José Saramago utilizó la figura del laberinto en su creación literaria, tal como lo muestran los epígrafes inicial y postrero que Aureliano Castillo León incluye en su libro, los cuales forman parte de la novela El año de la muerte de Ricardo Reis.
Post Scriptum
Como en cada uno de sus libros, este joven escritor que publica de manera independiente su obra agrega a su página legal la leyenda: “Su tiraje depende de ti, lector, porque se imprime bajo demanda. No lo copies; recomiéndalo”.